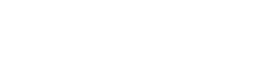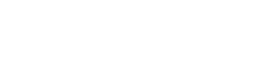Questões de Espanhol - Gramática - Pronombres - Demostrativos
Momentos insólitos de la Copa América
[1] La primera Copa América se realizó en
1916 para celebrar el centenario de la
independencia de Argentina. Resulta que en
ese entonces el fútbol era un deporte no
[5] profesional y si bien el país anfitrión había
elegido a sus 11 representantes, uno debió
ausentarse a último momento por un viaje
laboral impostergable. En esa época no
existían los cambios: todos los jugadores
[10] debían disputar el partido entero. Por eso, no
se convocaba a suplentes. Tampoco había
tarjetas amarillas o rojas. Con solo 10
jugadores, y faltando poco para que
comenzara el encuentro contra Brasil,
[15] Argentina estuvo al borde de declararse
afuera. Se eximió de un bochorno por poco.
Uno de los jugadores argentinos reconoció
entre el público que colmaba las gradas del
estadio a José Laguna, futbolista del club
[20] Huracán. Convocado de urgencia, Laguna
aceptó ser parte del encuentro y de hecho
resultó providencial. El partido terminó 1 a 1.
Tras el primer torneo en Buenos Aires y el
segundo, al año siguiente, en Montevideo –
[25] ambos ganados por Uruguay –, era el turno de
Río de Janeiro para ser anfitrión. Una
epidemia de gripe postergó el encuentro en
1918, que finalmente se jugó en 1919. La
sede brasileña fue un desafío especialmente
[30] grande para los chilenos, que venían de más
lejos. Debieron viajar en tren hasta Argentina
y desde Buenos Aires tomaron un barco con
la selección celeste y blanca hasta la ciudad
carioca. El problema, sin embargo, se dio a la
[35] vuelta del torneo, que ganó por primera vez
Brasil. Una tormenta de nieve cerró el cruce a
través de los Andes, dejando a los jugadores
chilenos varados en la ciudad argentina de
Mendoza, en la frontera con su país. Sin
[40] recursos para alojarse allí – los futbolistas
costeaban el viaje de sus propios bolsillos –,
tomaron la decisión de hacer el cruce en
mula. Tardaron dos semanas, pero llegaron
sanos y salvos a Santiago, 40 días después de
[45] haber partido de Río. Sin duda alguna que los
chilenos tenían pocos motivos felices para
recordar ese Campeonato: además del
infernal viaje, salieron últimos.
La Copa América también marcó algunas
[50] efemérides que sus protagonistas preferirían
olvidar en nombre de sus países. Tal es el
caso del jugador argentino Martín Palermo,
quien en 1999 logró la dudosa hazaña de
errar tres penales en un solo partido. Como
[55] premio de consuelo, Palermo terminó el
torneo, que ganó Brasil, como el máximo
goleador argentino, con tres tantos.
Adaptado de: . Acesso em: 25 set. 2015.
A palavra allí (l. 40) refere-se a
Leia o texto para responder à questão.
La estafa
El delito de estafa corresponde a un delito que explota elementos engañosos para lucrarse del perjuicio ajeno. Entre las estafas más frecuentes podemos encontrar las estafas por internet, en tarjetas de crédito, deudas fraudulentas etc. Estafar significa engañar a otro, con ánimo de lucro, para inducirlo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Para que la conducta sea delictiva el estafador debe obtener una ganancia. Además, no es necesario que la obtenga del estafado, pues el Código Penal de España admite que el perjudicado sea un tercero.
Lo primero que se aconseja es identificar a los responsables de la estafa, y recolectar pruebas (como, por ejemplo, documentación) para su posterior presentación; podrás valorar con exactitud las cuantías defraudadas cuando las tengas. Lo normal es que estés desconcertado y no sepas muy bien cómo actuar. Es clave en estos primeros momentos establecer una buena estrategia de defensa penal para poder encontrar la mejor solución posible. Todas las estafas que están consumadas son delito en el Código Penal; por ende, si eres afectado por una estafa, debes ponerte en contacto lo más rápido posible con un abogado penalista para asesorarte sobre las opciones más efectivas según las circunstancias del delito de estafa. Acudir a los Tribunales suele ser la mejor opción cuando conoces al estafador o quieres recuperar rápidamente lo defraudado.
(https://forcamabogados.com Adaptado.)
A leitura do texto permite identificar que o termo sublinhado no trecho "cuando las tengas" (2º parágrafo) refere-se a:
A questão se refere ao texto a seguir:
Vino con coca, el trago que se viene
En Nueva York es furor y en otros países vitivinícolas, como España, Chile o Sudáfrica, hasta tiene nombre propio. En Mendoza todavía no se impone y algunos dudan de que lo haga.
Hace algún tiempo, una publicidad televisiva puso de manifiesto esta tendencia que en Mendoza parece no encontrar todavía arraigo, ya que su impacto ha sido escaso aún. Se trata de un nuevo trago, que mezcla el vino con la bebida cola más famosa.
Y si bien en algunos puntos del país, sobre todo en Córdoba, la costumbre de mezclar gaseosa con vino - como el famoso "champán cordobés", a base de vino blanco y bebida de limón - ya es de larga data, esta combinación si se quiere exótica todavía no se ha hecho eco por estas tierras y hasta se la considera de mala calidad.
Durante la semana que pasó, el diario The New York Times llevó el tema a su tapa: el vino con coca es furor en Nueva York y se toma en los locales más exclusivos de la ciudad. La herencia habría venido desde España y más precisamente desde el País Vasco, donde el kalimotxo o calimocho se habría originado.
En una nota publicada por el diario español El País se cuenta la presunta historia de este trago que no tiene tantos años como uno puede imaginar. Cuentan que en 1972 una cuadrilla, encargada de organizar la única fiesta multitudinaria permitida por los resabios del franquismo, compró 2.000 litros de un vino proveniente de La Rioja, el cual estaba picado.
Antes de tirarlo, y para que no se desperdiciara, los hombres probaron mezclándolo con Coca Cola y el resultado fue un éxito. Se supone que los autores de este trago fueron dos miembros de dicha cuadrilla apodados Kalimero y Motxo, y de la unión de estos dos nombres nació la denominación de esta extraña (para el exigente paladar mendocino) bebida espirituosa.
Está claro que nadie, ningún habitante de Mendoza, sobre todo, "echaría a perder" un vino de más de 50 pesos mezclándolo con coca. Por ello es que quienes beben este trago aseguran que lo ideal es usar un vino de mesa o los famosos "tetras".
Aquí, en la tierra del sol y del buen vino, se ha hecho un culto del producto alcohólico de las uvas y cualquier ingrediente extra parece atentar contra la calidad y el concepto que de él emanan. De todas formas, algunos reconocen (sin dar nombres) que "lo han tomado cuando ya no quedaba otra".
El modo de prepararlo es sencillo: 50% de coca y 50% de vino tinto. Algunos aseguran que debe llevar mucho hielo y otros, que cuidan más la dieta, que la bebida cola debe ser light.
Los especialistas ven oscuro el panorama del calimocho por estos rincones del planeta. Jeremías Leiva, barman internacional y director del Club del Barman Mendoza (CDB), opinó: "En Mendoza lo que recién se está empezando a ver es el vino asociado a los cócteles. Varias bodegas lo están empezando a incorporar. Pero acá está muy fuerte la idea de que el vino es para tomar solo, no es para invadirlo con otros ingredientes".
Por eso recomendó que lo ideal para acompañar el vino es "jugar con los jugos de cerezas, de ciruela, de modo que el trago tenga cierta coherencia con los descriptores del vino para realzar una nota de manera natural. La idea no es que al vino se le meta un licor de kiwi", graficó el especialista.
Leiva, por último, agregó que en la provincia "estamos lejos de llegar a consumir vino con coca. Ni siquiera en el consumo doméstico. Lo veo distante. El público mendocino todavía no está preparado y le es muy chocante".
En tanto, los especialistas en gastronomía tampoco consideran que esta mezcla sea una buena opción para las salidas nocturnas. El chef Javier Aceña apuntó: "No creo que llegue a triunfar en bares de moda, es más bien un trago popular de peñas. El mendocino está acostumbrado y prefiere tragos internacionales de moda, como los bitter, el fernet o el mojito. Por otro lado, el vino es una bebida que todo mendocino aprecia o se jacta de conocer y apreciar, por lo que no lo mezcla y raras veces siquiera le agrega hielo".
Por el mundo y acá nomás
Pese a esto, el trago en otros países se impone. En Chile es conocido como ‘jote', en Sudáfrica como ‘katemba' y en Croacia es ‘bambus'. Por otra parte, en Inglaterra en épocas de la depresión llegó a tomarse un licor elaborado con vino barato y lo que viniera a cuento, como frutas, hierbas o lo que fuese. Es decir que, a la hora de combinar, parece que la vergüenza es lo primero a perder.
No puede dejarse de mencionar a la "sangría" como uno de los tragos a base de vino antecedentes del calimocho en Argentina. La manera más tradicional de prepararla es con vino, azúcar, jugo de limón y de naranja y trozos de estas frutas. Claro que las proporciones varían dependiendo de los comensales. Si se trata de un grupo de jóvenes, probablemente habrá más presencia de la bebida alcohólica y es esperable que haya igual presencia de conciencia para quienes manejan.
Por último, resta mencionar a aquellos que prefieren "rebajar" el vino con un buen chorro de soda (sodearlo), lo que vendría a ser algo así como el terror de los sommeliers. De todas formas, como dice el dicho, sobre gustos no hay nada escrito.
Texto adaptado de Los Andes, 22.07.2021.
No sexto parágrafo, no fragmento “Por ello es que quienes beben este trago [...]”, as palavras destacadas em negrito podem ser traduzidas em português por:
Leia a frase a seguir: “Cuando_____extraordinario se vuelve cotidiano, es la revolución”. (Ernesto “Che” Guevara)
Disponível em: www.folha.uol.com.br/mundo/2008/ 06/410812-veja-algumas-das-principais-frases che-guevara.shtml. Acesso em: 11 dez. 2020.
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase.
Quizá pienses que la filosofía es cosa del pasado o de
eruditos, pero no es así. Y cada vez son más quienes la
descubren de forma casual o llevados por el currículo
escolar y quedan hechizados por ella, sobre todo muchos
[5] jóvenes y adolescentes. Porque, como explica el profesor de
filosofía Joan Méndez, la lectura atenta de las aportaciones
de los grandes pensadores ayuda a vivir mejor.
Su colega Xavier Serra, asegura que “la filosofía es
esencial para entender el mundo en que se vive sin caer en
[10] los fanatismos, en ser víctimas de la manipulación o en
perder el contacto con el mundo real”, y eso la convierte
“en una de las mejores terapias para superar las angustias
contemporáneas”. Y para que cada cual constate por sí
mismo sus efectos, Méndez, Serra e Ignasi Llobera,
[15] apuntan lecturas y pensadores “de utilidad” para algunos
de los problemas que más preocupan en la actualidad.
La hiperinformación. Byung-Chul Han, destacado
diseccionador de la sociedad actual, argumenta que
vivimos una fase debilitada de comunicación porque esta
[20] ha degenerado en mero intercambio de información, las
relaciones se ven reemplazadas por las conexiones y sólo
se conecta con los iguales.
El placer. Identificar felicidad con placer y rehuir la
frustración y el sufrimiento no son atributos exclusivos de
[25] la sociedad actual. En el siglo IV antes de Cristo, Epicuro
fundó el epicureísmo, una corriente filosófica según la cual
la clave de una vida feliz es conseguir acumular la mayor
cantidad de placer mientras se reduce al máximo el dolor.
La libertad. El debate en torno al binomio libertad y
[30] responsabilidad no es una porfía nueva. En El
existencialismo es un humanismo, Jean-Paul Sartre
razona que, dado que las personas están condenadas a la
libertad, inevitablemente han de afrontar, sin excusas, que
son responsables de sus elecciones. En su ensayo Ética
[35] para Amador, Fernando Savater deja claro, en un
lenguaje directo y coloquial dirigido a los adolescentes,
que no es lo mismo libertad que permisividad porque “no
todo da igual”, y argumenta que la responsabilidad es el
reverso de la medalla de la libertad, que una sin otra no
[40] pueden existir porque la responsabilidad es la que confirma
que el hombre es libre.
Internet: www.lavanguardia.com (con adaptaciones)
Con relación al texto de arriba, juzgue lo próximo ítem.
El pronombre demostrativo “esta” (ℓ.19) se refiere a “la sociedad actual” (ℓ.18).
“Entre los adjetivos del segundo tipo, los determinativos, se encuentra el grupo de los demostrativos. Su rasgo común referencial consiste em ‘mostrar los objetos señalados su situación respecto de determinada persona’ (Bello)”
(ALARCOS LLORACH, 1998, p. 117).
Con base en lo que afirma Emilio Alarcos Llorach en la Gramática de la lengua española, ¿en cual alternativa se encuentran los demostrativos de las frases abajo respectivamente?
- Eso es de mi coche.
- Este es mi padre y aquella mi madre.
- Aquello me produce repugnancia.
Faça seu login GRÁTIS
Minhas Estatísticas Completas
Estude o conteúdo com a Duda
Estude com a Duda
Selecione um conteúdo para aprender mais: